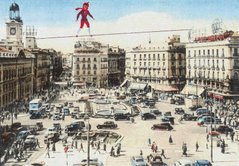En este mayo isidril se cumplen 11 años de la Feria de la Cacharreria que se celebra en la Plaza de las Comendadoras. Parecerá a los más jóvenes que esa feria es algo tradicional en Madrid. Sin embargo, lo tradicional era que se vendieran cacharros alrededor de la ermita de San Isidro, donde se siguen vendiendo. Lo de la Plaza de las Comendadoras es un "invento" de quien esto escribe espoleada la imaginación por la propuesta del Alcalde socialista Tierno Galván y del concejal Enrique Del Moral. De todas las maneras, el "invento" estaba basado en realidades que ahora cuento.
En el Fuero de Madrid de 1202 no aparece entre los varios oficios citados el de alfareros. Brillan por su ausencia los olleros, los canteros, los loceros, incluso los tejeros y ladrilleros. Pero haberlos, los había. Se demuestra así que este" oficio vil" del barro queasí lo llamaban le ha costado entrar a codearse con otras profesiones que usaban también las manos pero con materiales más nobles: plata, seda, hilos de oro... Trabajar con las manos y con barro fue considerado como oficio bajo y rastrero durante todo el Antiguo Régimen. (¡Alfareros marginales como sus obradores y, sin embargo, tan sabios y con tanto conocimiento! Ojalá que los Museos Etnográficos guarden memoria en grabaciones y videos de los rastros de este noble oficio).
Los tejeros y ladrilleros son nombrados en la Ordenanza de la Villa de 1500. En los arrabales de aquel Madrid de barro y poca piedra, se situarían las tejerías en lugares abiertos y ámplios, para que el sol seque la obra recien hecha y se apile el ramón de los hornos. Estaban en lo que andando el tiempo se llamó Puerta Cerrada. Justamente en la calle de Barrionuevo, hoy Conde de Romanones, hubo unas famosas tejerías. A medida que Madrid crecía, las tejerías se iban alejando del centro. Hubo muchas, entre ellas Las Tejeras, en lo que fue primitivo y castizo barrio de Chamberí, hoy tan yuppi y lujoso.
FelipeII,convierte a Madrid en capital.Sabido es que la capitalidad supuso un crecimineto importante de la población y que las casas se extendieron por los llanos campos de los alrededores madrileños. La construcción de estas viviendas daría buen trabajo a todo un ramo del barro, porque eran casas terrizas, casas de un solo alto, conocidas como casas "a la malicia", no porque el "pecado" se aposentara en ellas, sino para escapar al impuesto o "regalía de aposento", que gravaba las que tenían más de una planta.
Peroen estas casas tristonas y poco aparentes,que sorprendían a los viajeros que se dejaban caer por Madrid, ¿qué cacharros usaban en la cocina y comedor?. En los 37 gremios censados en la Villa en 1622, aparece ya el de alfareros, aunque no tenemos noticia de dónde estaban sus talleres ni descripción de su mercancía, pero sí de que los cofrades del Gremio tenían que sacar el Paso de la Vera Cruz de la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Debemos, por tanto, suponer que fabricarían pucheros y ollas de vidriado plumbífero y también menage de loza. Sabemos por un Arancel de precios de 1681 que había una "escudilla de Madrid del baño blanco" que costaba 7 maravedís; un "plato grande", de 14 y una "jofaina", de medio real. Bien barato, si lo comparamos con el precio del pan, que costaba 21 maravedís el kilo, y el aceite, que costaba 61 el litro.
Sin embargo, lo que en Madrid se utilizaba en casas y figones para el día a día eran cacharros venidos de la provincia. Y aquí las labores
de Alcorcón son protagonistas. De allí venían sus famosos pucheros, sus cazuelas, sus barreños y sus cántaros, ya que allí se fabricaban tanto para agua como para fuego. Grande fue la fama de la cacharrería de Alcorcón, demostrada en la abundancia de citas literarias, desde Lope de Vega hasta Eugenio Noel.Lope, en Al pasar del arroyo, escribe:"Muy delgado hermano, eres/ A tales hombre despachan/ por mujeres a Alcorcón/ que de barro se los hagan..." Todos los habitantes alcorconeros 200 en el siglo XVIII se dedicaban a la producción de barril, y todo se vendía en la capital compitiendo con Camporreal "mantequera, ollas" Chinchón, Navalcarnero, Alcalá de Henares aunque los barreños amarillos alcalaínos se orientaban más al mercado aragonés , Valdemorillo, Villarejo, Almonacid, Fuentelaencina... El agua de Madrid se refrescaba en los blancos botijos de Ocaña y se almacenaba, al igual que el vino, en las hermosas tinajas de Colmenar de Oreja. Y "de lo fino" la palma se la llevaban Talavera, Puente del Arzobispo y Manises.
De las fábricas reales del Buen Retiro y Moncloa,y sus porcelanas,me ocuparé en otra ocasión. Los madrileños compraban los cacharros enlos mercados de las Plazas del Alamillo y de la Paja, en Puerta de Moros, en las Vistillas y en las inmediaciones de la Puerta de Toledo y en la de San Vicente. Las lozas y barros se vendían, en cajones y tinglados que se armaban en esos puntos de la ciudad, junto a las hortalizas y otras mercancías de consumo cotidiano llegadas a la Villa, entre paja y a lomos de mulas o en modestos carromatos guiados por labradores y trajinantes. Las labores de barro de los pueblos alfareros limítrofes y las lozas decoradas de Talavera y de Manises ya en el siglo XIX , se disponían apiladas o extendidas en los improvisados puestos. El cartón de Goya, "El Cacharrero", es una ilustre prueba iconográfica de este sistema de venta tradicional. No existían "tiendas" donde se despachase alfarería, ni incluso, se la cita en el Bando de policía de 1591, que regula las condiciones para el disfrute de puestos de venta fijos en los soportales de la Plaza Mayor, y en las calles de Toledo, Mayor y Atocha, mientras que las mercaderías de otros oficios sí son nombradas en el citado Bando.
La escasez de alfares en Madrid es probada en la inexistencia de calles cuyos nombres aluden a la concentración en ella de talleres e industrias que alcanzaron importancia, tales como Cedaceros, Cuchilleros, Cabestreros, Curtidores... A diferencia de otros lugares con tradición cerámica importante, en Madrid no ha habido, que yo sepa, calle de Alfares,ni de Alfarerías, ni de Ollerías, como hubiera ocurrido de haber tenido la villa más "aplicación" a la cerámica, como dice Larruga. Precisamente el ilustrado autor nos proporciona valiosas noticias sobre la situación en el siglo XVIII. Existía la fábrica de loza de Don Vicente Entregues, situada en el corralón de los Agonizantes de la calle de Atocha, dónde se fabricaban azulejos, seguramente al modo talaverano. La fábrica de Gabriel Reato y la de Joseph Velasco, fracasaron en la fabricación de loza y hubo de contentarse fabricando caños, arcabuces y coladeras para el salitre. Era dificil, parece, competir con Talavera y Toledo en la fabricación de loza. Una vez más se demuestra cómo la carencia de una tradición no puede ser improvisada. No en vano, dónde ha existido esa tradición cerámica pueden triunfar empresas innovadoras. Si Triana y Talavera, a modo de ejemplo, pudieron actualizar sus producciones al estilo renaciente que trajo Niculoso Pisano,en el siglo XVI, se debió a una mano de obra ducha y numerosa y a un conocimiento de los secretos del oficio, indicadores de una fuerte tradición anterior. Lo mismo puede decirse de la obra "estampada" de Pickman en La Cartuja de Sevilla, ya en el siglo XIX.
Volviendo a Larruga, don Eugenio nos informa de las fábricas de Ramón Carlos Rodríguez, con talleres en la calle Lavapiés y en la de San Carlos, que fabricaron loza de buenas hechuras para los conventos de Capuchinos, Franciscanos y Trinitarios de la capital, y que hacían también cacharros de cocina tan resistentes como los de Alcorcón. El propio Larruga las visitó y conversó con el amo, en lo que me atrevo a decir fue la primera investigación de campo sobre la cerámica madrileña de sesgo popular.
Bienvenida sea esta XI Feria de la Cacharrería en la hermosa Plaza de las Comendadoras, no lejos de la casa de las Arrepentidas que existió entre la calle de San Benardino y San Leonardo y de La Galera cárcel de mujeres de la Calle San Bernardo. Barrio de mujeres, pues, de suspiros, de risas, de reflexiones, de escrituras y secretos que antes y ahora ocurren entre pucheros, ollas, jarras y lebrillos como atrezzo más habitual.
El País
 Sillón de orejas - Babelia - El País
Sillón de orejas - Babelia - El País